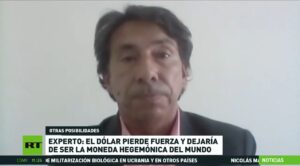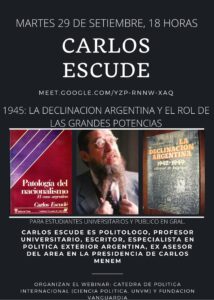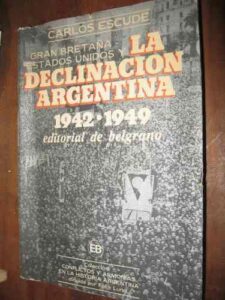Todo transcurre vertiginosamente en Argentina y el mundo. Hace casi un mes, Milei le ganó el balotaje a Massa y parece hoy, como si hubiera transcurrido un año. Es la era de la velocidad de la información que en parte, también explica cómo apelando a influencers virtuales, muletillas sencillas pero muy impactantes como la “motosierra”, “la casta tiene miedo”, “los argentinos de bien” y “las fuerzas del cielo” y un grupo cerrado de allegados, Milei se convirtió en el nuevo Presidente argentino, con sólo dos años de experiencia política, triunfando sobre un político profesional y con un enorme aparato estatal detrás.
Quedará para un análisis futuro más sesudo, si dicha victoria se consumó tal como mi relato lo plantea, por la superioridad de “la nueva política” o, si existen otras razones que explican más aguda y hasta sofisticadamente el fenómeno, porque sobre todo, en la era de la postverdad, “no todo es lo que parece”. En una explicación, puede ser el mix de bronca y miedo, las emociones que tiñeron toda la campaña, el que sirvió para alterar el ritmo entre elección y elección (primero las PASO donde ganó Milei y luego, la general que revirtió Massa, para desembocar en la segunda vuelta que daría vuelta Milei). Esa “hiperemocionalidad” permitió resultados tan cambiantes y al mismo tiempo, previsibles, al tratarse de una carrera final con tres obstáculos.
La segunda explicación podría hasta vincularse con la anterior. Milei ganó con un discurso anti-casta pero quizás ésta lo manipuló desde su inicio en política y lo convirtió en su ariete precisamente, con un discurso que simulaba ser lo que no era. De allí a la manipulación vía las redes, hay un sólo paso, incluyendo la ayuda de Macri y Bullrich en el sprint final. Un indicador fehaciente de ello sería cómo Milei fue desprendiéndose de todos y cada de los que lo ayudamos a dar a sus primeros pasos en política, incluso los previos a la misma. Es más, en esta primera semana de gestión, repitió tal actitud. Se desprendió de muchos de quienes colaboraron en la campaña victoriosa. Por el contrario, fue sumando “empleados” de factores de poder, empezando electoralmente con el propio gobernador cordobés Schiaretti (ex SOCMA), quien lo apoyó más allá de su propia adscripción peronista, por la que no le tembló el pulso cuando se negó a votar a Massa -como debía ser lógico-.
Tal relación con la casta, sobre todo, la financiera no productiva -nótese la decepción del campo por el aumento de las retenciones-, es estructural, no ideológica. Necesitaban un personaje como Milei. Que pareciera un Trump o Bolsonaro, aunque sean evidentes las diferencias, que llegara al votante peronista sin serlo. Pero como ellos tampoco pueden imponer agendas, toda la alquimia mediática de instalación y encumbramiento del candidato, incluyó a posteriori nombramientos en sectores clave del poder. Así, no sólo Macri y Eurnekian conservaron y seguramente pretenden aumentar “cotos de caza”. También Rocca (Grupo Techint) logró reposicionarse para esta nueva etapa.
Así, el pragmatismo de Milei se aleja muchísimo en la economía política de su flamante gestión de los dictados de la competencia del libre mercado y hasta la apertura de la economía global, los principios en los que dicen creen muchos de sus votantes originales y duros. Los grupos corporativos de siempre no creen en ellos: vienen a copar lo que creen les pertenece, antes que lo haga otro; jamás ceden en favor del interés general y tampoco permitirán que la economía argentina fomente otros sectores estratégicos ni se asocie con países o regiones que hoy explican el dinamismo comercial mundial, todo lo cual puede perjudicarlos. Insistirán vía una Cancillería en manos de un economista dedicada a Bancos, sostenida por diplomáticos de carrera, con un tratado que es un “salvavidas” para la UE, distanciarnos de China y Rusia y dividirle el MERCOSUR a Brasil Más de lo mismo, con protagonista novedoso.

Claro, el problema, es que si la fachada se descubre, todo terminará mal. Si la mitad de la población es pobre y no se logran exhibir resultados positivos en poco tiempo, la escasa paciencia también se agotará pronto. Sin los “colchones” ni subsidios pertinentes que la amortigüen, con sólo amenaza de represión oficial y con escasa o nula empatía del propio Milei, la bronca alimentada por años y hoy, en latencia, puede estallar fácilmente, como quedó demostrado esta misma mañana en las elecciones de Boca Juniors. El período de gracia que pide la casta para que el pueblo soporte el dolor a la espera de un paraíso prometido, puede ser desoído o arrasado por los hechos.
Ojalá me vuelva a equivocar como lo hice antes del 19N, por el bien de toda la sociedad argentina.